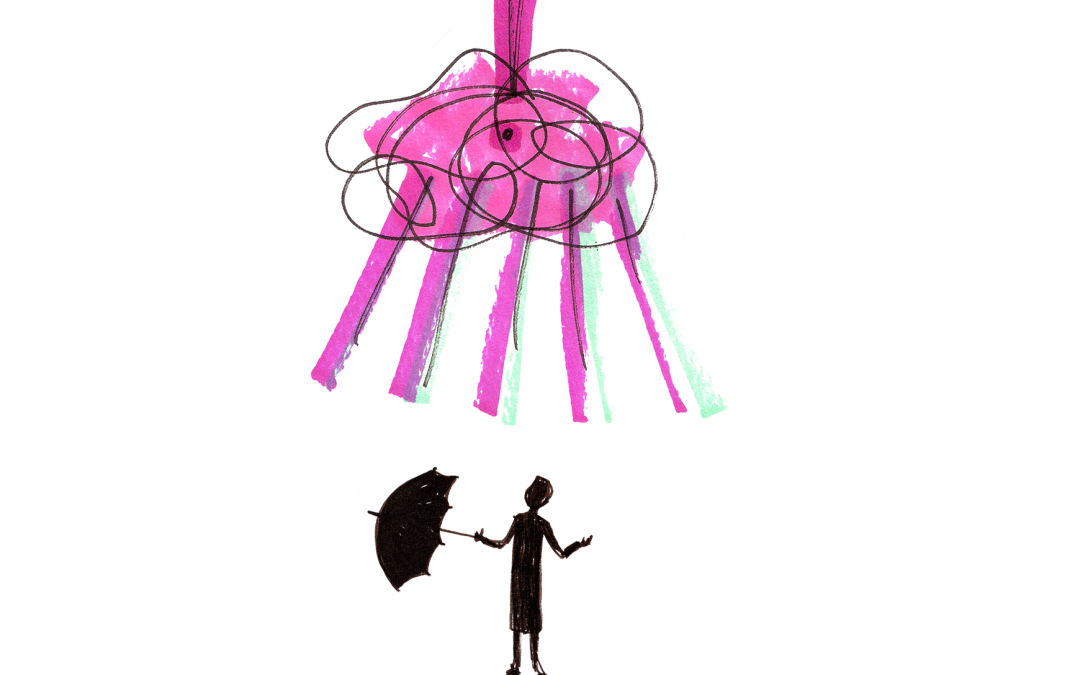Ilustración de Rosalía Díaz.
Libre de la mili, con una fe herida de muerte, que iba a tener una larguísima agonía, y con un programa de radio para mí solo, me dispuse a cumplir el sueño que mi padre había soñado para mí.
Pero esto fue en septiembre. Yo regresé en febrero. Éramos dos los que, con el fin de tomar distancia de nuestro problema y poder decidir en un medio neutral, habíamos sido autorizados a pasar una temporada en nuestras casas, con nuestras familias. Fue la única opción que se nos dio, después de un largo forcejeo. El proceso, aunque considero que, en realidad, fue muy complejo, es fácil de resumir. Con diecisiete años ingresé en un convento de frailes misioneros. El primer año consistió en el noviciado, es decir, un período de formación específica para acceder a la vida religiosa, que culminó con la profesión de los votos temporales, por tres años, de pobreza, castidad y obediencia. Pasados unos meses, trasladados ya todos a San Cugat del Vallés para realizar los estudios eclesiásticos en la Facultad San Francisco de Borja que los jesuítas tenían allí, los cimientos de mi vocación fueron atacados por una seria afección de aluminosis. Todo lo que había sostenido hasta entonces mi dudosa vocación, se tambaleó. Yo decidí abandonar, pero mis superiores trataron de retenerme por todos los medios. Finalmente, después de intentar poner a prueba mi vocación en África o en alguna otra comunidad dedicado a actividades pastorales o de apostolado que me fueron negadas, se convino entre todas las partes que me iría a pasar un tiempo en mi casa para reflexionar y tomar las medidas a las que mis reflexiones me llevasen. Por supuesto, lo último que yo quería era regresar a mi casa para solventar el conflicto vital en que me hallaba, pero, coaccionado a no abandonar, era la única opción que se me brindó. Este podría ser un resumen suficiente. Sin embargo, mis recuerdos me llevan a más amplias explicaciones. Como quiera que tales extensiones pueden ser prescindibles, y para que aquel lector que así lo desee o considere pueda eludirlas, cambiaré el tipo de letra. Quien quiera leerlas que las lea y quien no que busque el tipo letra habitual y continúe por ahí.
Con quince o dieciséis años, en uno de esos momentos de exaltación vocacional, tomé la decisión de ingresar en aquella organización, los Padres del Espíritu Santo, con la que había trabado contacto dos o tres años antes. Recordaba la dirección a la que me hubieran encaminado si hubiese aceptado entonces. Padres del Espíritu Santo, Tortoreos, As Neves (entonces era Las Nieves), Pontevedra. Escribí una carta expresando mi intención de hacerme uno de ellos. Al poco tiempo me contestó alguien que me redirigía a otra dirección, en Madrid, (c/Olivos, 12), y desde allí se puso en contacto conmigo el P. Santos, uno de aquellos dos misioneros que habían proyectado un documental en el salón de actos del instituto. El barbado y enérgico, no. Ese estaba ya destinado en África. El otro, el más suave, silencioso y amanerado. Esta relación previa a mi ingreso en el convento, duró, más o menos, un año . Durante ese tiempo, mi entusiasmo se inflaba y se desinflaba como viene siendo propio de un temperamento ciclotímico o más visceral que racional. No es bueno que sean las emociones las que gobiernen la toma de decisiones. El P. Santos y yo mantuvimos una fluida relación epistolar. Mis cartas eran el reflejo de la cima o la sima en la que se hallase mi entusiasmo, y las suyas iban sorteando los escollos que yo aducía con argumentos que apelaban a la entrega, a la generosidad, al sacrificio, a la inmolación. No las conservo, por supuesto, ni las suyas ni las mías. Nunca tuve un concepto tan elevado de mí mismo o una visión histórica de mi vida, como para guardar las cartas que me enviaban ni mucho menos hacer copia de las que enviaba yo. La reciente lectura de las memorias de Vera Britain, Testamento de Juventud, me sorprendió vivamente en este aspecto. Vera Britain, además de reproducir abundantes fragmentos de sus diarios, reproduce en sus memorias largos párrafos de la correspondencia mantenida con su hermano, con su prometido, con algunos amigos y amigas. Párrafos que tanto pertenecen a las cartas enviadas por ella, lo que quiere decir que guardó copia de todas las que envió, como de las que ella recibía. A mí jamás se me ocurrió hacer copia de las cartas que escribí. Ni siquiera ahora que resultaría tan fácil hacerlo, conservo los emails que interncambio cuando se da el caso. Hay dos detalles que sí conservo en mi memoria de todo aquel ir y venir de dudas y contradudas. En una de mis cartas expuse sin rodeos mi intención de no hacerme religioso, ni sacerdote ni, por tanto, misionero. Pero exponía mi deseo de colaborar con las misiones, yendo a prestar servicios a algún sitio durante dos o tre años. Era esta una opción que empezaba a tomar cuerpo en una España en la que la cooperación con los pueblos deprimidos y explotados iba poco más allá de la cuestación anual del Domund. El P. Santos me contestó encaramándose al punto más alto de la trascendencia. Me situó ante mi propia muerte -cuando te mueras y te metan en una caja, me decía- y ante el valor de lo que yo hubiera hecho durante el tiempo de mi vida.
Entonces entró en escena un personaje abasolutamente decisivo en esta historia. Lo nombraré por sus inciales, JRP, si bien es verdad que podría hacerlo por su nombre completo y no omitir ningún tipo de detalle que lo inditifique. No deja a nadie detrás de sí. Era hijo único, apenas si tenía familia, aparte de sus padres, y, al hacerse sacerdote, supongo que tampoco habrá dejado descendencia. Cuando lo conocí era un seminarista, filósofo aún, puede que teólogo ya, apasionado y poseido por un ardiente fervor. No levitaba porque supongo que su evidente obesidad obstacularizaría los furores místicos, pero vivía su vocación y, primero, su conversión, con arrobos y raptos propios de la mística más acendrada. Hablaba de Dios, al que siempre llamaba El Señor, con tal apasionamiento que las palabras se le atropellaban, hasta el punto que formaban un auténtico atasco en su lengua sobrepasada, sus dientes interpuestos y sus labios desconcertados. Si lo veías venir, te hacías a un lado para que no te llenara la cara de escupitajos, si no, pues a esperar a que se le deshiciese el nudo foniátrico y el discurso fluyese de nuveo. Pero no todo era elevado en sus manifestaciones. A veces utilizaba frases pedestres: El Señor es fenomenal, ya verás. Yo había conocido a otro muchacho, algo mayor que yo, que también andaba en trance de hacerse misionero. A este, del que no puedo dar ni nombre ni iniciales porque mi memoria los ha borrado, aunque sí podría describirlo con todo lujo de detalles, lo habían captado los cambonianos, del P. Comboni, un italiano que había fundado otra congregación dedicada a las misiones africanas también. Él me presentó a JRP.
La verdad es que a mí me había costado bastante aceptar la amistad de este muchacho. No hace falta decir -estamos hablando de 1964/65- que la cultura dominante, en Lugo como en cualquier otra parte de España, era inexcusablemente machista, lo mismo que inexcusablemente feminista. A ver si me explico. Un hombre era un hombre, es decir, un macho y todos los posibles puntos intermedios entre una mujer y un macho, mariconadas. No cabían medias tintas. Y una mujer era una mujer. Tampoco cabían tramos intermedios. No me perdáis de vista que todo eso que yo llamo tramos intermedios estaba considerado como una enfermedad y para curarla muchos y muchas fueron sometidos a brutales tratamientos, electroshock incluido, por psiquiatras desalmados. (No olvidéis al ilustre doctor Vallejo-Nájera y su búsqueda del gen rojo) Y aquel muchacho me resultaba demasiado melífluo, demasiado lánguido, demasiado delicado. Tenía una manera de dejar caer la mano, como si le colgase, inerte, que a mí me producía sonrojo. Pero, bueno, los dos estábamos dispuestos a consagrar nuestras vidas a Dios, que como decía JRP cuando su furor místico decaía un poco, era un Señor fenomenal. Y eso, se quiera o no, siempre te acerca. Pues el lánguido este del carajo y JRP me tendieron una trampa, prepararon una encerrona para mí. El lánguido me dijo un día: Acompáñame al seminario. Quiero presentarte a alguien. Ya verás, es un chico fenomenal. Vaya, como El Señor. Acudimos al seminario en hora de visita e hicimos las presentaciones. JRP celebró con exagerados aspavientos y simulaciones de sorpresa mi condición de postulante a religioso misionero. Todo era un cuento. Se habían puesto de acuerdo los dos para reconducir mi errática situación. Algo que consideraban imprescindible era apartarme del cura con el que yo me confesaba y aconsejaba. Se llamaba también don Ángel, como el que luego había de acompañar el final de mi aventura mística, y no veía nada clara mi vocación. Tenía dos objeciones. Dudaba de la firmeza de mi vocación al celibato, al voto de castidad y, sobre todo, a que mi vocación, con castidad o sin ella, fuese auténtica. Yo era muy mal estudiante. Lo fui toda mi vida, pero de eso ya habrá tiempo de hablar. Los hechos que estoy narrando ocurrieron mientras cursaba quinto y sexto de lo que entonces se llamaba Bachillerato Superior. Sexto tuve que cursarlo por libre. Me habían quedado dos asignaturas de quinto y no me admitieron en el instituto. Y yo no daba un palo al agua. Por libre además, sin nadie que me controlara. Mi padre, saturado de trabajo en su Academia y agobiado por los mil problemas que suponían sacar adelante el familión que se había echado a las espaldas, hacía lo que podía, pero yo me valía de mil artimañas para escapar a su control. El resultado fue desastroso. En la convocatoria de junio suspendí seis. No recuerdo si el curso lo componían ocho o nueve asignaturas. Y tampoco aprobé las dos que llevaba colgando del curso anterior. Mi padre me dijo que si no aprobaba todo en septiembre, que no habría convento. Y don Ángel me dijo lo mismo: Si de verdad tienes vocación, si es cierto que quieres hacerte religioso, sacerdote y misionero, demuéstralo. Estudia y aprueba todo en septiembre. Don Ángel era, pues, un obstáculo entre mi vocación y yo. El lánguido lo sabía. Me llevó hasta JRP para que removiera el obstáculo y salvara mi vocación. Y lo consiguió, el condenado. Consiguió apartarme de mi director espiritual y me entregó al asesoramiento de otro de los del seminario, don Guillermo, que luego alcanzó la edad de noventa y tantos años; la longevidad es muy frecuente entre la clerecía, mira por donde, a lo mejor ahí erré, y al suyo propio. Está claro que yo debía de ser un muchacho bastante maleable.
Por fin, con diecisiete años y en contra de la opinión de mi primer director espiritual, desvirtuada por la sediciosa intervención de unos agentes que vamos a calificar de coadyuvantes necesarios con los divinos designios, y salvada por puro sentimentalismo la oposición de mi padre, ingresé en un convento en el que permanecí unos treinta meses; redondeemos a dos años y medio. El primer año era el noviciado. Transcurrió en un estado de absoluta felicidad. Sí, quizás pueda afirmarlo así. Aunque no faltaron dudas ni momentos de bajón. Pero fue, tal vez, pese a todos los matices que cabría poner a semejante afirmación, la única etapa de mi vida en la que lo que yo quería ser y lo que era coincidían al cien por cien. Este estado de bonanza espiritual o vital se prolongó todavía durante medio año más. A partir de este momento, no solo yo, sino varios de mis compañeros comenzamos a padecer una doble controversia. Por un lado, las dudas, cada vez más severas, sobre nuestra vocación. No es que nos hiciésemos confidencias unos a otros, no. Fue el ambiente que se creó en la comunidad el que puso de manifiesto que varios de los que la componíamos estábamos experimentando graves desafecciones. Por otro, las contradicciones, el alejamiento a los principios que emanaban del evangelio, el extraño concepto que se nos imbuía de los favores que la divina providencia dispensaba para nosotros y la falta de atención que prestaba a tantos otros que lo necesitaban sin duda mucho más, algunos muy cerca de nosotros. Aceptadas las cuentas, bregué con mi doble lucha interior, una íntima, otra estructural, todavía durante casi un año. Un día, después de una larga y profunda reflexión, me presenté ante el superior, el padre David, se llamaba, y le dije que quería dejarlo, que me iba. El padre David, hombre de aspecto atrabiliario, poco favorecido en su aspecto físico por la Naturaleza y de una evidente falta de capacidad para imponer disciplinas, recibió mi propósisto como si le diese un mazazo, pareció que se desencuadernaba, quedó anonadado, aturdido y tardó un buen rato en reaccionar. Yo sabía que mis superiores se habían formado una elevada opinión sobre mí, que habían depositado grandes esperanzas en mí. Es este un problema que me acompañó toda mi vida. Yo nunca imposté nada, ni simulé nada, ni jamás traté de pasar por lo que no era. Pero no pude evitar que, en demasiadas ocasiones, los otros o el otro, viese en mí más de lo que había, esperase de mí más de lo que podía dar.
El padre David quedó profundamente decepcionado, cierto, pero contaba con un arma de la que ya hemos hablado: el plan de Dios. Rebatió mi propósito poniendo delante de mí el plan de Dios. Piénsatelo, no te precipites, me pidió. Puede ser una tentación.
Creo que es necesario que se tenga en cuenta una cosa: mi buena fe. Yo estaba allí de buena fe. Había recibido un severo adiestramiento para aceptar planes divinos sobre mi humilde persona durante el año entero que duró el noviciado y seguía recibiéndolo cada día que pasaba sometido a la disciplina del convento. No me costaba nada admitir que Dios pudiese tener un plan específico para mí, que yo fuese uno de los llamados. ¿Iba a dar la espalda a Dios? ¿Así, sin atender las advertencias de mi superior, sobre la perversa acción del Maligno, que venía a desviarme del camino que Dios había trazado para mí?
Me acogí al derecho que tenía de reclamar un retiro extraordinario y me fui a pasar tres días a la casa de ejercicios que los jesuitas tenían en Sarria. El padre Serra y yo pasamos largos espacios de tiempo debatiendo la idoneidad o no de mi vocación. Y llegamos a la conclusión de que nada impedía que yo continuase intentando ser fraile, sacerdote y misionero. El padre Serra pasó a ser mi asesor, mi director espiritual. Nos veíamos una vez a la semana. El problema se había estancado. Ni avanzaba ni retrocedía. Idóneo o no, mis luchas interiores permanecían intactas. De pronto, el padre David, con quien, como es natural, compartía también mis controversias, tuvo una idea genial. Madarme al psiquiatra. Yo no veía ninguna necesidad de acudir al psiquiatra para dilucidar cuestiones relativas a mi vocación, pero acepté. Y acudí a la consulta del doctor Puncernau. A mí nadie me quita de la cabeza que el padre David me mandó al psiquiatra, porque sabía que el doctor Puncernau era un hombre ultracatólico y creyó que no les cobraría a unos pobres frailes. Pero la broma le salió en cuatro mil pelas de las de entonces. Recuerdo que llegó escaldado, haciendo fú como el gato, escandalizado casi: Fuí a pagar a tu psiquiatra y me cobró cuatro mil pesetas. Cuatro mil pesetas. El doctor Puncernau andaba metido en el asunto de las supuestas apariciones marianas de Garabandal, en Cantabria. Él había examinado a las niñas que decían ver a la Virgen y había elaborado un informe sobre el caso. Me dio un folleto escrito por él. Creo que puedo asegurar sin incurrir en falsedad que el doctor Puncernau creía en las apariciones de Garabandal. Él y yo pasamos unas cuantas sesiones debatiendo también sobre mi idoneidad para ser o no ser fraile, sacerdote y misionero. Para ello, me sometió a una serie de test, que a mí me divirtieron mucho, porque los había estudiado aquel mismo curso en una asignatura que nos pusieron los jesuitas, Psicología Experimental. El test de las manchas, el test de las escenas borrosas, el test de las frases inacabadas… Yo no le dije, ni se me ocurrió por un momento, a aquel psiquiatra ultracatólico que tenía que decidir sobre mi idoneidad o no para ser o no ser fiel al plan que Dios tenía sobre mí, que aquellos test me los sabía de memoria y que el valor de mis respuestas estaba claramente viciado. La conclusión fue, aparte de las cuatro mil pesetas, que nada impedía que yo fuese fraile, sacerdote y misionero siempre que fuera eso lo que yo quería, claro. Y entonces ya sí que dije esto se acabó. Pero el padre David no quería dejarme ir. Insistía en que lo siguiera pensando. Quedaba una opción: poner a prueba mi vocación in situ. Que me trasladasen a una misión en África y poner a prueba en aquel crisol mi discutida idoneidad. Mi propuesta fue desestimada. Ya se había probado con otros antes que conmigo y los resultados no habían sido nada buenos. Solicité mi traslado a la casa que la congregación tenía en Madrid para dedicarme a labores de apostolado, propaganda e, incluso, llegué a proponer que me permitiesen cursar los estudios de periodismo en la escuela oficial. Pero los frailes de Madrid tampoco querían niñatos que fueran a alterar la convivencia de los veteranos. Por lo tanto, la única manera de tomar distancia y decidir sin la presión del medio, era irse a pasar una temporada en casa. Y a casa me fui.
Paredes de Nava.
Mi regreso lo hice en dos etapas: Barcelona-Paredes de Nava, Paredes de Nava-Lugo. Esto se debió a que fuimos dos los que tomamos la misma decisión y nos planteamos hacer el viaje juntos. El otro se llamaba Melchor Asenjo y era de Paredes de Nava. Me inivitó a pasar unos días en su casa, con su familia. Y a mí no me pareció mal. Yo había decidido no avisar a los míos de mi regreso. Quería darles una sorpresa. Entonces el tren todavía era un medio multitudianrio. Y los viajes eran eternos. Del viaje poco puedo decir. Solo dos anécdotas recuerdo con nitidez. Hacía ya algún tiempo que se había suprimido la tercera clase. Eran vagones sin compartimentos, con bancos corridos de madera. La segunda y la primera, en las que sí había compartimentos, debía diferenciarse en la calidad de los asientos y la nobleza de los materiales. No sé como era el Talgo, el tren más lujoso y veloz hasta que llegó la alta velocidad, pero el único tren que recuerdo sin compartimentos era el llamado Ferrobús. Unos trenes verdes por dentro y por fuera, con asientos corridos, tapizados en algún material simil piel y que hacían parada en todas las estaciones y apeaderos de la línea. (Recuerdo haber salido de Vigo a las 15,15 y llegar a Lugo a las 23,30).
Nosotros viajábamos investidos de todos nuestros atributos frailunos. Yo me había hecho un clergyman, pero creo recordar que por deferencia a Asenjo que no lo tenía, viajé con el hábito. Hubo un momento en el que en nuestro compartimento solo íbamos nosotros dos y una mujer joven con su hija de dos o tres años. Desde el compartimento inmediato al nuestro me llegaban las voces de las personas que viajaban en él. Eran gallegos. No pude contenerme y me fui a saludarlos. Era una familia entera. Un matrimonio todavía joven con varios hijos, niños todos aún. Puede que hubiese algún adulto más, no puedo asegurarlo. Aceptaron mi presencia con respeto pero sin ninguna efusión. No parecía importarles mucho que un fraile paisano suyo tuviese el detalle de pasar a saludarlos. No sé por donde entró el tema de la felicidad. No podría reconstruir ninguna de las frases que se pronunciaron en aquella, ahora ya tan remota, conversación. Solo una frase recuerdo: La felicidad no existe. La pronunció la mujer con rotundidad y un rictus de amarga -y desafiante- convicción. Estoy seguro de que intenté contradecir semejante aserto. Fueran cuales fueran mis argumentos, no valieron de mucho. Aquella familia iba al entierro de un hermano de la mujer. Fuera cual fuese el motivo de su muerte, se trataba a todas luces de una muerte prematura. Una muerte injusta, sin duda, para aquella mujer. Regresé a mi compartimento derrotado por el silencio taciturno de aquella familia y la ira desafiante que el dolor imponía a la mujer. Supongo que no intentaría aconsejar la santa resignación que se espera de un buen cristiano respecto de la voluntad de Dios, aunque no apostaría mucho por si acaso.
Continuó el viaje. Entablamos conversación con la mujer que viajaba en nuestro compartimento. Le hablamos de nosotros, de la congregación a la que pertenecíamos, de nuestro futuro de misioneros en África… De pronto, en algún momento, volvieron a salir. Las mismas palabras. Exactas. La felicidad no existe. Pero esta vez no había desafío ni ira. Había como una tímida súplica de que se aceptase su sentimiento. Aquella joven madre estaba casada con un militar norteamericano, experto en helicópteros, destinado en Saigón. Las noticias que llegaban desde Vietnam, en plena ofensiva del Tet, no eran nada tranquilizadoras.
Desde luego, no fueron dos buenos momentos para hablar de felicidad.
De mi estancia en Paredes de Nava lo recuerdo casi todo, hasta el más mínimo detalle. Del pueblo no recuerdo nada. Melchor Asenjo, mi compañero de encrucijada vital, me lo enseñó. Lo recorrimos entero, haciendo parada allí donde era aconsejable hacerla. Pero aún así, solo conservo en mi memoria visiones fragmentadas, retazos fulgurantes, imágines fijas muy vívidas. Asenjo tenía una hermana, mayor que él, casada y con una hija de tres o cuatro años, quizá menos, y otro hermano soltero, mayor que él también. Su padre era peluquero y su madre, una mujer menuda vestida de negro, con la que Asenjo guardaba gran parecido, atendía la casa. Además, vivía con ellos un tío. Al cuñado nos lo encontramos en el tren, cerca ya de Paredes de Nava. Apareció de pronto y saludó a mi compañero con frases y ademanes no voy a decir que irrespetuosos, pero sí algo desconsiderados e impertinentes, que hacían referencia no solo a la condición de religioso de Asenjo, sino, sin ningún reparo, a la situación que estaba viviendo. La mujer joven, casada con el militar americano destacado en Vietnam, se mosqueó. ¿No me habrán estado engañando?, quiso saber. No, no, todo lo que hemos dicho es cierto. Es muy probable que el tiempo haya diluido ya a la mujer y a su marido sea cual haya sido su suerte.
Lo que más me impresionó de Paredes de Nava fue que, en el momento en el que yo arribé allí, era un pueblo en paro absoluto. Solo las actividades relacionadas con la subsistencia funcionaban. Gran parte de su economía, si no toda, giraba en torno a las azucareras que se habían montado por aquellas tierras así como por las de León, siguiendo las políticas franquistras de los famosos Polos de Desarrollo. Cooperativas, en algún caso, que absorvían lo producción de remolacha de toda la zona. He dicho que me enfrento a mis recuerdos con el único apoyo de mi memoria. Y así es. Sin embargo, para explicar la situación de paro total en la actividad laboral de todo un pueblo, Paredes de Nava, he realizado, sin éxito, alguna indagación. Las fábricas azucareras, que daban trabajo a los habitantes de Paredes de Nava y a los de otros pueblos de los alrededores, así como aseguraban la producción de remolacha de los agricultores de esos mismos pueblos, todas con nombres de ilustres próceres de la dictadura, Calvo Sotelo, Onésimo Redondo, estaban cerradas. Ignoro la causa. No creo que se tratase de una huelga. Sé que en las cuencas mineras de León, en Fabero del Sil, por ejemplo, el año 68 fue de una gran conflictividad laboral, pero no he conseguido documentar nada parecido en otro tipo de actividades industriales. Ignoro, pues, a qué se debía el paro. Pero lo cierto es que en Paredes de Nava los hombres estaban mano sobre mano. La imagen que me ha quedado fijada es la de los bares llenos de hombres jugando a las cartas y consumiendo cafés y bebidas de la mañana a la noche. Sé, eso sí, que las azucareras fueron fuente de serios conflictos en diversos momentos de nuestra historia reciente y que la provincia de Palencia hubo de pagar un elevado precio cuando nuestro país ingresó en la UE. La imposición de cuotas en la producción de azúcar por parte de Bruselas, llevó al cierre creo que de todas las empresas del sector. Y, por si eso fuera poco, el tal cierre ha provocado un grave problema medioambiental. Las instalaciones quedaron abandonadas a su suerte, convertidas en peligrosas ruínas, con balsas de residuos muchas veces tóxicos, cementerios al aire libre de depósitos de bidones de plástico llenos de sustancias nocivas o simplemente vacíos, impertérritos en su mísera condición de sin techo, convertidos en monstruos de plástico que desafían al tiempo. Es posible, no lo sé, pero esa entrada a toda costa, apresurada y mal gestionada sin lugar a dudas, en la Comunidad Económica Europea, como se denominaba entonces a la Unión Europea de ahora, haya provocado una anemia nada florida al Reino de España.
La otra imagen que recuerdo es la de la iglesia. Asenjo me dijo que debíamos visitar al párroco y me advirtió que tuviese cuidado con lo que decía, que se trataba de un cura tridentino, al parecer. De aquella visita recuerdo apenas la figura del cura y la iglesia, el interior de la iglesia. En ella había unos retablos de gran valor, con tablas de Berruguete. Pero en mi memoria lo que veo es una especie de almacén destartalado, oscuro, húmedo, repleto de trastos, como uno de esos almacenes de anticuario que, más que marchante de antigüedades fuese un enfermo con síndrome de Diógenes que se dedicase a amontonar objetos. Es como recuerdo aquella iglesia que supongo que hoy lucirá magnífica a poco que los paredeños hayan sabido cuidar su patrimonio.
Pero el recuerdo más grato es el de Asenjo y su familia. A la hermana la recuerdo como una mujer joven, bien plantada y muy atractiva. El hermano era un muchachote de veitialgo, abierto, jovial, ancho y recio, parecido al padre. Asenjo tiraba más a la madre. La hermana estaba revestida de una sombra triste o melancólica, quizá decepcionada, por la situación laboral de su marido. El cuñado parecía sobrellevar su situación con una despreocupación y abandono a la molicie que no la ayudaba nada. Es problable que no pudiese hacer otra cosa, atrapado en aquel pueblo castellano sobre el que había caído una plaga cuyo origen, como he dicho, no puedo identificar.
La familia de Asenjo tenía una casa vieja, hecha de piedras o adobes, no sabría ahora precisar, pero habían construido otra nueva, moderna que era la que habitaban. En la cocina tenían una de butano que solo usaban para las cenas y los desayunos. Había una mesa redonda y sillas de formica, que era lo que predominaba entonces. Pero luego, había algo extraordinario en aquella casa, algo que yo no había visto jamás. Adosado a la pared había como un banco, un banco muy ancho cubierto con una manta gris. El banco ocupaba el ángulo de dos paredes. En el extremo más alejado de la pared había una portezuela ojival cerrada con una cortinilla. Todo el interior del banco estaba hueco y allí se consumía, lento y silencioso, en un rescoldo muy vivo, pura brasa, un fuego sin llama de rastrojo. La madre de Asenjo se sentaba junto a esa puertecilla. De vez en cuando removía la cortinilla, sacaba la tapadera a un puchero y removía el contenido con una cuchara de palo. Allí se hacía la comida del mediodía. Siempre la misma, con una alternancia infalible, un día alubias otro garbanzos. Luego lo vertía en otro cacharro, también de barro, redondo, para ponerlo en la mesa y cada uno se servía con su propia cuchara. ¡Cómo me gustaban a mí aquellos potajes! Nunca los olvidé, ni la forma tan peculiar de cocinarlos. En nuestros viajes por esas provincias castellanas o leonesas siempre los busco. Hoy resulta difícil encontrarlos. Los gustos culinarios van por otros derroteros y un potaje de garbanzos o de alubias no pega mucho al parecer. De vez en cuando algún restaurante te sorprende con un plato de alubias rojas con chorizo o cosas así.
Fueron tres o cuatro los días que pasé en Paredes de Nava. Poco tiempo después Melchor Asenjo me envió una carta anunciándome que se había salido de la congregación y estaba trabajando en Burgos, en Correos. Nunca más supe de él. Espero que la vida le haya tratado bien.
Si lo que pretendía era darles una sorpresa, lo conseguí con creces. Cuando llegué a mi casa, en la calle Ramón Montenegro, mi familia comía, ajena por completo a mi llegada, alrededor de la enorme mesa -yo siempre recuerdo una mesa enorme en mi casa-. Por aquellas fechas todavía permanecían todos en casa. Todos menos nuestra hermana Macamen, que se había metido monja dos años antes que yo, con diecisiete años lo mismo que yo y que andaba por San Sebastián y yo. La dispersión progresiva y definitiva todavía no había comenzado. Comenzó a finales de aquel mismo año, con la primera boda familiar. Después de esa, las bodas fueron sucediéndose en un goteo rítmico y constante que fue vaciando la casa y ancheando los espacios. Pero la mesa continuó siendo siempre la misma, aunque fueran quedando sillas desocupadas a su alrededor.
La sorpresa fue total. No podía ser de otro modo. Nadie me esperaba. Sé que fue así. Podría jurarlo y sería uno de los juramentos más inútiles. ¿Cómo no lo iba a ser? Lo que más recuerdo, en realidad es un recuerdo cabal, sin nieblas ni veladuras, es el estupor, el desconcierto, la incapacidad inicial de comprender que mostró mi padre. Expliqué lo que ocurría, por qué estaba allí. Pero él parecía no entenderlo. Repetía una y otra vez la misma pregunta: Estás de paso hacia Tortoreos, ¿es eso, no?
Mi regreso fue motivo de una doble perturbación. La que se desprendía de la decisión que había tomado de alejarme de mi ámbito vital para reflexionar y tomar una decisión, es decir, plantarme en casa con la posibilidad de abandonar la vida religiosa. En aquellos tiempos todavía estaba muy arraigada la idea romántica del sacerdocio o la vida religiosa. Tener hijos curas o hijas monjas se veía como una bendición de Dios, una mirada singular hacia la familia de los elegidos. Porque, como se sabrá, aún en estos tiempos de desacralización y descreimiento, no éramos nosotros quienes tomábamos la decisión, no éramos nosotros los dueños de nuestras vocaciones. Era El Señor, como le gustaba llamar a JRP a Dios, quien nos elegía. Ven y sígueme. Yo te haré pescador de hombres. La mies es mucha… etc. Mi madre me lo manifestó alguna vez, cuando ya era obvia mi desafección vocacional, la ilusión que le haría recibir la comunión de manos de un hijo suyo. En cuanto a mi padre, la verdad es que nunca lo tuve por un hombre particularmente religioso. Era practicante a rachas. Su fervor subía y bajaba por etapas. Alguna de estas etapas venía regulada por la presión social o, si se quiere, ambiental.
La segunda perturbación fue de índole estrictamente material. El piso que ocupaba mi familia, compuesta en aquellos momentos por doce personas, un matrimonio, dos varones y ocho mujeres, se había organizado dando ya por definitiva mi ausencia. En realidad no había sitio para mí. La verdad, era todo un alarde de logística que en un piso como aquel pudiesen convivir sin hacinamiento, como así era, doce personas. Mi regreso venía a alterar de alguna manera el orden conseguido. De hecho, desde que regresé hasta que me casé, carecí de habitación propia. Dormía en una cama-mueble en una pequeña habitación en la que se había instalado la biblioteca (en mi casa siempre hubo biblioteca. Hablaremos de ello). La cama se desplegaba por la noche y se plegaba por la mañana.
Supongo que a estas alturas a nadie se le escapa que yo había regresado a mi casa arrastrando, como mínimo, un grave error -el regreso en si mismo ya era uno y no menor: debí regresar con la decisión tomada. No servía de nada adiarla. No debí posponer nada, no debí consentir que nada ni nadie interfiriese en mi propósito, no debí aceptar el regreso a mi casa como remedio a una crisis vocacional que no existía. No había tal. Simplemente, no había vocación. No debí consentir que nadie jugase con mis sentimientos ni con mi buena fe.
Debí hacer como mi compañero Melchor Asenjo a quien, imagino, habrían presionado para que no abandonase lo mismo que hicieron conmigo. Él aceptó la prórroga que le proponían, pero según llegó a su pueblo rompió con quienes trataban de obligarle a dilatar una situación que ya no conducía a ninguna parte, se buscó un trabajo y continuó su vida sin más dilaciones.
Y tampoco debí consentir a mi padre que, con toda su mejor voluntad y con toda la confianza en mis capacidades, soñase su sueño por mí. Esta es la pura verdad, aunque ahora no sea ya más que pura retórica.
¿Cómo se encara el futuro con el presente completamente desbaratado? Pienso en todas esas personas que empeñaron todas sus fuerzas e, incluso, lo que ellas creían sus ilusiones, en sobrevivir mientras pensaban que lo que hacían era vivir.
Recuerdo que se nos decía que nadie había conseguido una definición suficiente de vida. Desde la Filosofía, quiero decir.
Me viene a la cabeza la frase rotunda de Martin Luther King: Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir.
Y aquella de Sören Kierkegaard que tanto me obsesionó y tanto me empujó hacia el encuentro definitivo conmigo mismo que, quizás, jamás llegó a producirse: Por la libertad el hombre es capaz de la decisión, que pone su vida, íntegramente, en sus propias manos.
Ahora leo, desde hace tiempo ya, con una pausa quizá excesiva los poemas de Joan Margarit. Encuentro versos como estos: Los viejos no buscamos la verdad./ Toda certeza es una herida inútil. O como estos: Cuesta ententer la vida, no la muerte./ La muerte nunca encierra enigma alguno.
¿En qué pensaba yo en aquellos meses que nos iban llevando a la explosión de fuegos fatuos del mayo del 68? ¿Pensaba que cada día transcurrido debía suponer un crecimiento? ¿Pensaba que cada día clausurado debía encerrar una victoria o una derrota? ¿Inevitablemente? ¿Pensaba que en cada día vivido quedaba inevitablemente inscrito algo bueno o algo malo que tú habías protagonizado?
Una de las primeras vivencias de aquella época de inestabilidad personal tiene que ver con mi amigo Chinto, sí, el mismo que se había zafado de la mili al mismo tiempo que yo. Andaba envuelto en una relación turbulenta con una muchacha cubana, hija de españoles repatriados después de la revolución de Fidel Castro. Algo no iba bien en la vida de aquella chica. Y, además, era incapaz de entenderse con su madre. Chinto me contó todos los pormenores de aquella relación que había resultado inviable. De hecho se habían dejado. Pero Lugo era una ciudad demasiado pequeña como para que una ruptura significase un alejamiento físico o noticioso definitivo. La muchacha en un intento suicida o reivindicador de Dios sabrá que atenciones, se tiró de la muralla abajo. Sufrió varias fracturas. De pelvis, de fémur… Ya no sé.
Tampoco sé cómo ni por qué entré yo en relación con esta joven. Estaba hospitalizada en el Hospital de San José. Durante algún tiempo yo la visitaba a diario. Le llevaba libros, charlábamos. Queda todo tan lejos. Y éramos tan jóvenes. No estoy siendo discreto. Si no digo el nombre de la muchacha es porque no lo recuerdo. Recuerdo con bastante nitidez su rostro y su figura. Era muy hermosa, de una belleza de las que no pueden pasar desapercibidas. A pesar del terrible momento por el que estaba pasando, parecía feliz, al menos cuando estaba conmigo; mostraba siempre un semblante alegre, luminoso, iluminado por una amplia sonrisa. Recuerdo muy bien su boca. Grande, de labios rojos y brillantes. Y su dentadura, blanca y uniforme. Un día coincidí con su padre. Conservo su imagen con total claridad. Lo reconocería todavía hoy si lo viese. Salimos juntos de la visita y me pidió que ayudase a su hija. Sin dramatismos ni énfasis engorrosos. Solo me dijo que como yo era joven podría entender lo que le pasaba a su hija. Entender lo que le pasaba a su hija. Puedo jurar que yo no entendí nada. Yo la visitaba, a diario, y charlábamos -¿de qué charlaríamos me pregunto ahora, una muchacha que había sufrido un intento de suicidio y un muchaho que tenía más ruido en la cabeza del que cabe soportar?-, ella incorporada a medias en su cama de hospital y yo sentado en una butaca. Nunca hablamos de problemas personales, ni ella se abrió a mí confiándome sus cuitas ni yo la aburría con la lucha interior que venía librando. Es todo lo que puedo decir. Quizá deba añadir que, a pesar de su reconocida belleza, no despertó en mí ninguna clase de atracción sentimental . Yo estaba siendo, simplemente, un buen samaritano.
Un atardecer, oscuro, lluvioso, destemplado, hasta el clima se alió para crear una escenografía apropiada, andaba yo con un grupo de amigos por los soportales de la Plaza de España. De pronto ella me abordó. Apareció ante mí de repente, como surgida de la nada, con su rostro luminoso, su sonrisa amplia, brillante, ribeteada por las líneas rojas de los labios y su cabello rojizo auroleándolo todo. Me llevé un sobresalto descontrolado. No sé por qué, pero su presencia me aturdió o, tal vez deba decir que me asustó. Me limité a responder a su saludo y continué con mis amigos. La dejé plantada, sola, supongo, pues sola había llegado hasta mí. Nunca más volví a verla. Nunca volví a saber nada de ella.
¿Dónde está ahora la verdad que pueda haber en esta historia? ¿Quién la conoce?
Creo que nunca debí pedir que me acercasen los poemas de Joan Margarit. Sus versos, en este tiempo tan aciago de coronavirus e indigencia política y moral que estamos viviendo y en el que he decidido ponerme a rememorar, se me ofrecen, exactos y crueles, en todas las esquinas: Hay un peligro siempre en las preguntas./ Los recuerdos son botes de gases venenosos/ abandonados en antiguos campos/ de batalla cubiertos por las flores.
Nota.-Los poemas de Joan Margarit están tomados del libro de Austral TODOS LOS POEMAS (1975-2015). Joan Margarit me está haciendo tanto bien como todo el que se puede hacer abriendo las viejas heridas y hurgando en ellas. Es, os lo juro, un medio formidable para caminar hacia la paz y la serenidad.