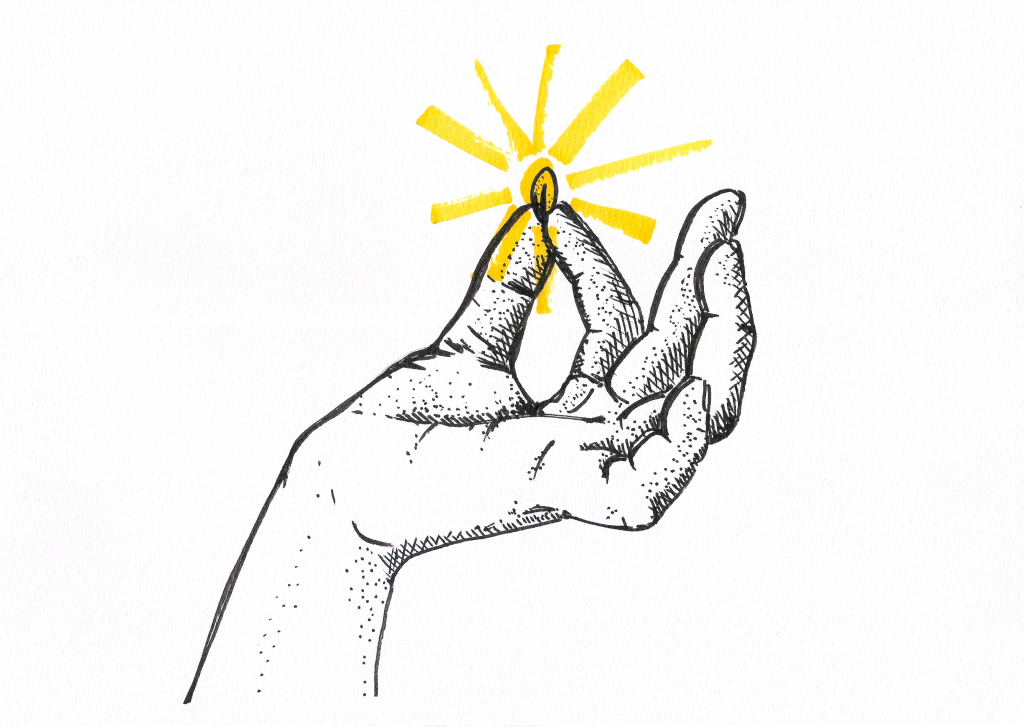
A pesar de la marca rítmica y rotunda del metrónomo estruendoso de las ruedas en las vías, Carmiña había renunciado a medir el tiempo. Acurrucada en su rincón, junto a la ventana, Carmiña había cerrado los ojos cuando el tren lanzó su aullido violento y resolló como un búfalo enorme arrojando a los lados remolinos espesos de humo blanco, que marcharon en jirones descompuestos por la estación de Valencia. La voz brutal de la locomotora gimió con un quejido de bestia colosal antes de comenzar a arrastrar todo el peso increíble que le habían echado a la espalda. Entonces Carmiña cerró los ojos abrumada por el propio peso de su alma, y se sustrajo a la realidad, renunció al tiempo, se esforzó por conseguir, incluso, una especie de sofronización, que la trocase inmune al entorno inmediato del compartimento que ocupaba junto con otras diez o doce personas, entre ellas sus primos Irma y Ovidio; y también el entorno fugaz, apenas cambiante, que podría abarcar con su mirada a través de la ventanilla. No era esta la razón en aquella ocasión, pero la persistencia de la mismidad de los paisajes en viajes largos, agotaba el posible afán contemplador de la Carmiña viajera. En aquella ocasión había cerrado los ojos, curiosamente, no para aislarse del hastío o la fatiga del paisaje, o de la presencia incomodante de los otros viajeros -de todos menos Ovidio e Irma, claro está-. En aquella ocasión se había recogido sobre sí misma para aislarse, curiosamente, de sí misma. Se dejó menear por el suave ajetreo lateral del vagón, consintió que el ritmo seco y sonoro de las vías la arrullase y trató de morirse durante todo el tiempo que le fuera posible.
Este proceso pertenece a la fase final de un viaje que he oído contar docenas de veces. El viaje que realizó el abuelo de mi mujer (el tío Maira para Carmiña y sus hermanas), desde la pequeña capital donde vivía hasta Valencia nada más terminada la guerra. Durante los tres últimos años he tratado de reconstruír la exactitud de todo lo que he oído. Me ha resultado imposible. En tres fuentes básicas bebe esta historia. Son fuentes autorizadas las tres, pues las tres fueron protagonistas. Pero ocurre que la exactitud de muchos datos es puramente emocional más que objetiva. He reunido los recuerdos como pude. Sé que hay muchas imprecisiones y alguna inconcreción en el relato. Para ser más preciso tendría que remover memorias que, en muchos casos, no quieren ser removidas y, tal vez, habría de lastimar alguna conciencia. No valía la pena. No era necesario. Lo que falte en esta historia cualquiera puede imaginarlo. Incluso aquellos que ya no recuerdan ni el nombre de sus víctimas.
En cualquier caso, el viaje que realizó el abuelo hasta Valencia, en los días justos de la Victoria, para salvar quién sabe si a Carmiña de sí misma, me parece una metáfora certera de lo que fue la guerra civil. Al abuelo, un vencedor involuntario, un hombre, maduro ya, de la retaguardia en el bando nacional, le toca trasladar la victoria hasta Carmiña, una perdedora. Ella sí ha sido vencida, ella sí. Ovidio y su hermana Irma, también, pero también involuntariamente, a pesar de si mismos igualmente, del mismo modo en que al abuelo le toca ser un vencedor. Son niños. La victoria -y antes la guerra- ha pasado sobre ellos como pasa la lluvia o el viento o la tormenta. Nadie es culpable de que llueva, y el rayo, cuando fulmina a los hombres no anda buscando -ni señalando- culpables tampoco. ¡Ojalá las cosas fueran así de sencillas! Es el silencio lo que va a unir a Ovidio y a Irma con el abuelo, dejando atrapada a Carmiña en el medio. Los tres sabrán pronto que deben callar. Como testimonio irrefutable de ello tengo la carta que me escribió Ovidio cuando yo le pedí los datos que pudiera reunir para mí sobre este viaje. No solo callar, dice Ovidio en su carta, sino fingir. En el fingimiento buscarán la salvación. Ovidio recuerda pocas cosas de todo aquello. Es normal. Por una parte, era un niño. Por otra, quizás su memoria se niegue a recordar. Al fin y al cabo, ninguna memoria puede resultar indemne a tan largo fingimiento. Todo posee un tono onírico o una envoltura nebulosa, como de recuerdos muy lejanos -que lo son- , me dice Ovidio en su carta, o dificultosos -que también lo son-. Y dolorosos. Y onerosos. Recordar tiene un precio que, a lo mejor, ni uno mismo, ni todos juntos deseamos pagar. Pero las lágrimas de su madre las recuerda con absoluta claridad. Esas lágrimas serán el motivo recurrente de su remembrar. Remembrar, me dice en su carta. Ovidio sabe que cada vez que desee recordar aquel día ocurrirá siempre lo mismo. Toda su visión interior la ocupará el rostro de su madre, que no será un rostro propiamente dicho, sino una especie de máscara de cristal verdoso -de un verde limoso de ciénaga- sin facciones, pero cubierta de lágrimas. A través de ella, teñidos por ella sus recuerdos, verá, diminutos pero nítidos, a los soldados republicanos, famélicos, desarrapados, deslizándose como fantasmas furtivos contra las fachadas de las casas; a medio uniformar, con una manta atravesada o unos cuencos que cuelgan ruidosos y que no sirven ya para nada porque no habrá más raciones en el frente. Van camino de la plaza de toros, a convertirse en prisioneros de guerra o en condenados a muerte. Y, además, el silencio. No hay ruido ninguno en sus recuerdos. Ovidio puede ver tres cosas superpuestas al mismo tiempo. En primer lugar el rostro lloroso y transparante de su madre, al fondo las fachadas de las casas que acogen la sombra furtiva y derrotada de los pobres soldados prisioneros, y en el medio, entre estas dos imágenes, el camión, verde, militar, sin toldo, con la caja repleta de jóvenes de camisa azul armados hasta los dientes, vociferantes, puede que disparando al aire, pero sin emitir ningún ruido en el recuerdo. Entre ellos destaca la figura fornida de una guardia civil con tricornio. Él lo ve todo desde la ventana mientras su madre llora agarrada a sus hombros. Pero ahora sabe que lo primero que vio no fue nada de esto. Lo primero fue el avión que sobrevolaba a baja altura el Miquelet sin que las ametralladoras antiaéreas hicieran fuego. Eso fue lo primero. Entonces sí que hay sonido. Todas las campanas y todas las sirenas de Valencia suenan y redoblan para recibir a los vencedores. Y la gente, -inequívoca inauguración del larguísimo fingimiento-, que se echaba a la calle a vitorearlos, para hacerse ver ya desde el primer momento. ¿Por qué en medio del redoble de campanas y del aullido de las sirenas siempre que aparece este recuerdo oye el sonido áspero, indubitable, de una pala que se arrastra para recoger su carga de tierra? Cuando el ruido irrumpe en su recuerdo la verdad es que lo aturde. Ovidio prefiere la evocación silenciosa.
El tren lanzó dos o tres veces seguidas su grito inapelable. Carmiña abrió los ojos, los subió desde la punta de sus pies con una lentitud casi imposible. Ovidio iba a su lado. Irma enfrente. El abuelo, el tío Maira para ella, recorría con sus pasos morosos el pasillo del vagón. Llevaba todo aquel tiempo de viaje y mantenía impecable su figura. El uniforme azul sin una mancha, los correajes y las polainas de cuero negro, lustrados y brillantes, los botones metálicos relucientes, el cabello rubio bien peinado, el bigote rizado sin desmesura, las mejillas escrupulosamente afeitadas a navaja. A veces, al pasar ante la puerta del compartimento, retardaba todavía más la lentitud de sus pisadas, y los miraba con sus ojos intensos, azules. La mirada del abuelo lastimaba a Carmiña. Su llegada a Valencia había despejado cualquier duda sobre la auténtica magnitud del drama que la afectaba. El abuelo traía la victoria hasta ella, la redención para ella, pero también, y sin ningún asidero al que agarrarse para hacer fuerza, le traía la absoluta dimensión de la guerra, le traía la guerra desnuda, desollada, en carne viva. Su hermano Ramiro había muerto en el frente de Teruel, envuelto en el fervor azul de la Falange; su tío Pepe permanecía encarcelado en A Coruña, con la pena de muerte conmutada por cadena perpetua, gracias a una clemencia que nadie sabía muy bien a quien debérsela; del tío Luis, huído, convertido en un lobo del monte con los sueños coagulados en un cuajarón amargo abrasándole las entrañas, nadie conocía su paradero ni su suerte.
Ramiro apenas tenía los dieciséis años cuando estalló la guerra. Había sido captado por la Falange. Los gerifaltes locales, miembros todos ellos de familias eminentes, lo utilizaban como enlace. Trasladaba consignas, órdenes, mensajes secretos de unos a otros. El día 21 de julio se consolidó la sublevación militar en la capital, después de que llegaran, desde el diecisiete o el dieciocho los ecos funestos del alzamiento. El comandante en jefe de la plaza, un coronel de infantería, publicó un bando decretando el estado de guerra. La sintaxis de las frases que lo componían -ahí está el bando para quien desee comporbarlo- era espantosa, pero la sintaxis interna resultaba implacable, diáfana, inteligle hasta la trepanación de los cerebros, desde la mera realidad de la calle, y porque la propia contundencia de las ideas salvaba la corrupción de la gramática. Aquella doble sintaxis, la de la forma abrupta y el ánima impacable, iba a ser la sintaxis de la guerra. Habría de ser también la de la victoria. Pero la guerra se implantó realmente en la capital el día que fusilaron a don Rafael. Don Rafael era médico y, según acuerdo común que alcanza hasta nuestros días, un hombre de bien. Había proclamado la República desde el balcón del ayuntamiento, en aquel abril que se ha quedado, tal vez, sin adjetivos. Es decir, se había convertido en un condenado a muerte desde el momento mismo en que estalló la guerra, puesto que la victoria iba a caer del otro lado. Hay recuerdos que son imágenes pero hay otros que son palabras. La guerra empezó el día que fusilaron a don Rafael. Genoveva, la mujer del abuelo, (del tío Maira para Carmiña y sus hermanas), cuando accedía a hablar de este viaje que estamos remembrando, comenzaba a recordar siempre por esta frase. Después los recuerdos podían tomar una dirección u otra, pero siempre empezaban por ahí. El abuelo, recordaba Genoveva, llegó aquel día agobiado por el peso increíble de los correajes. Lo primero que hizo nada más entrar en la cocina fue desembarazarse de ellos y luego se sentó en el banco. Le había visto hacer aquello mismo cientos de veces. (¿Cientos? Veamos, veinte por tresceintos sesenta y cinco son… ¡siete mil trescientas!). Le había visto hacer aquello aproximadamente siete mil veces. Pero jamás había sido como entonces. Los correajes no lo agobiaban. Al contrario, ceñían su figura recia, robusta, vigorosa -la sólida figura del tío de las niñas, me dice Ovidio en su carta-, y le conferían una esbeltez, una ligereza de la que él carecía. Pero aquel día los correajes lo agobiaban como si pesasen mil kilos. Se sentó en el banco. Bajó la cabeza hacia las rodillas y la ocultó entre sus manos grandes de labrador. Han fusilado a don Rafael, dijo. Desde primera hora de la mañana lo sabía todo el mundo. No se hablaba de otra cosa en la ciudad, porque en el amanecer de aquel día, con la descarga que segó la vida de don Rafael empujando su sangre contra la tapia más recóndita del cementerio, había empezado la guerra para ellos. Hasta entonces la guerra había sido solo un concepto. La muerte de don Rafael instaló la guerra en la ciudad, y la dejó allí instalada para siempre. Hubo un poeta, encerrado en su cuarto a solas con las sombras, que escribió un poema secreto, una oda desgarrada a las cunetas, que a partir de aquel momento se convirtieron en sepulcros infamantes. Aparecían los cadáveres por los alrededores de la ciudad y nadie se atrevía a darles sepultura. ¿Qué podía pasar si alguien se apiadaba de uno de aquellos cadáveres con un tiro en la nuca y le daba sepultura? ¿Vendrían a preguntarle por qué lo había hecho? Con sus camisas azules, sus correajes y su altanero fervor, ¿vendrían? Contaban que los muertos de las cunetas solían tener un tiro en la palma de la mano izquierda. Era el mensaje cifrado para la fosa común, sin cruces ni bendiciones. Genoveva accedía a recordar estas cosas, me dice mi mujer, cuando ellas dos se hallaban a solas, y siempre en voz baja y después de asegurar la soledad con varias miradas recelosas. Recordaba el viaje de su hombre, y la dura y larga adaptación de Carmiña a la nueva sintaxis de los vencedores en la rutina mezquina y suspicaz de la pequeña capital donde vivían. Recordaba susurrando casi al oído de su nieta. El largo susurro que la guerra dejó instaurado en todos los paisajes.
El diecisiete o el dieciocho, -los que recuerdan para mí no logran ser más precisos-, Ramirito, el único hermano varón que tenía Carmiña, fue detenido. Durmió aquella noche en el calabozo de la prevención. En casa apareció un policía a pedir una manta para él. Un amigo, hay que suponer, me dice Cándida. Un general retirado con toda su familia, su mujer, su hija, su yerno y un nieto, temeroso de posibles represalias, acudió a refugiarse a su casa, la prestigiosa fonda que regentara su abuela y que ahora llevaban un poco entre todas. El veintiuno, cuando el rudo oficial de infantería publicó su bando desastroso, todos los medios cambiaron de lado. Los sublevados, para prevenir una posible acción enemiga desde Asturias, movilizaron algunos contingentes hacia esa frontera. El abuelo fue destacado a Ribadeo, en donde el tío Pepe acababa de ser detenido y condenado a muerte en juicio sumarísimo. Allí se encontró con Ramirito, -la camisa azul, los correajes, las cartucheras y el fusil-. Formaba parte de un grupo, trasladado desde la capital, del que, sin duda, era el miembro más joven. El abuelo ignoró a los cabecillas de aquella partida y se encaró con el muchacho:
-¿Tú que haces aquí?
-¿Y qué voy a hacer tío? ¡Defender a España!
-Te vienes conmigo y no te separas de mí, ¿estamos?
-Es que he venido con ellos, tío. Yo…
-Conmigo, he dicho.
Es de suponer que habría un cruce de miradas, torvas, airadas, desafiantes, entre los mandos provinciales y el abuelo. Pero el abuelo no era hombre acostumbrado a vacilar ni tampoco a retroceder ante ningún otro ni a ceder el sitio si consideraba que el sitio le correspondía. ¿Quién era aquel guardia de mierda que venía a convertir a uno de los suyos en un mero chiquillo fugado de casa sin permiso? Pero a la mirada azul del abuelo se le escapaban brillos fríos, metálicos, clavada en la insolencia apenas insinuada de los mandos del sobrino, aquellos hijos de familias eminentes, que andando el tiempo serían héroes o mártires, y darían su nombre a varias calles de la capital. Humillado por la autoridad familiar, Ramirito le acompañó de mala gana. Pasaron un día en Ribadeo sin que se produjera ningún incidente, y volvieron a la capital relevados por tropa regular. Desde aquel justo momento Ramiro vivió con el único afán de irse al frente. Cada vez que un convoy de tropas se organizaba, me contó Cándida, acudía el muchacho a la estación para alistarse. Todas las veces lo mandaron de vuelta a casa. Todas las veces menos una, que prosperó el intento. Cuando sus hermanas quisieron reaccionar, resultó imposible. Y Ramirito, transportado por un tren interminable atestado de soldados, consiguió cumplir su sueño de ir al frente. Su hermana Carmiña estaba en Madrid en aquel tiempo, con la tía Consuelo y sus hijos, Irma y Ovidio. El marido de la tía Consuelo la había colocado en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección General de Reforma Agraria, que él dirigía. Al otro lado de la línea del bien y del mal que una mano estigmatizadora había trazado de repente sobre la piel de todos, Carmiña se mantendría en su puesto, era de suponer, leal al gobierno de la República. Mientras, su hermano pequeño, avanzaba hacia esa línea del bien y del mal que había dividido en dos a su propia familia, que su propia hermana no sabía que habían grabado sobre su piel, ni él tampoco conocía que llevaba impresa en la suya. Aquella misma línea que había metido en la cárcel al tío Pepe, condenado a muerte por su lealtad al gobierno constitucional; que había convertido en un lobo del monte a su tío Luis, con los sueños coagulados en un cuajarón amargo abrasándole las entrañas; que había escupido una bala rabiosa contra el pecho -pecho generoso, según acuerdo común- de don Rafael, empujando su sangre contra la tapia más recóndita del cementerio. Antes de que otra bala, menos alevosa pero probablemente habitada por la misma rabia, cortara en seco todo su ardor patriótico, Ramiro volvió a casa de permiso por lo menos un par de veces. La guerra no lo había cambiado, recuerda su hermana Cándida. Rastreé en su rostro, me dijo, buceé en el fondo de sus ojos, en las arrugas posibles alrededor de las órbitas, en los rictus que pudiera conformar su boca, pero no hallé nada que la guerra hubiera puesto allí. Seguía siendo el mismo niño que había subido a un tren que, si nadie lo remediaba, acabaría acercando la punta del cañón de su fusil de jovencísimo veterano hasta la cabeza o hasta el pecho de su hermana Carmiña, que continuaba, ya en Valencia, cumpliendo con su deber de lealtad a la República.
-Voy a seguir en la guerra hasta que expulse a todos los rusos de España-, había contestado una vez Ramiro a su hermana Cándida, cuando esta le propuso la posibilidad de un cambio de destino hacia posiciones más atrasadas.
Pero Ramirito no llegó nunca a Valencia. A Valencia llegó la victoria manchada ya con su sangre y con la sangre de miles y miles de seres humanos que dejaron inscrito un punto y seguido en la Historia detrás del cual, hasta hoy mismo, nadie ha sido capaz de escribir una sola línea.
Ovidio entendió la derrota cuando vio llorar a su madre. Lo recuerda con palabras bellísimas en la carta que me ha enviado. Y luego recuerda el estupor, el desconcierto de verse protegido por el enemigo: el tío Maira, con su uniforme azul de policía del otro lado. Carmiña, en esa misma circunstancia, miraba a su tío de muy distinta manera. El abuelo trasladaba hasta ella la victoria, seguramente a pesar de cada uno de los dos, le imponía una salvación que ella no deseaba, le otorgaba una redención que no quería. Lo que Carmiña quería era entregarse, correr la misma suerte de sus compañeros; o exiliarse. La tía Consuelo no se lo consintió, ni la familia que los tenía a todos acogidos desde que las cosas empezaron a torcerse, ya al final de la guerra. El abuelo, el tío Maira, acabó de convencerla.
-¿No crees que ya ha habido bastante sufrimiento en tu familia? ¡Y todo lo que nos queda todavía por sufrir! ¡No puedes ni imaginarlo!
Todos los días, al atardecer, Cándida y sus hermanas acudían a la comandancia militar, a comprobar la ausencia del hermano en la lista de bajas. Ramiro resultó herido en Teruel. Una bala explosiva le destrozó los intestinos. Los mandos de Falange, que realmente apreciaban a su joven guerrero, hicieron llegar la noticia a sus hermanas directamente, eludiendo listas o comunicados oficiales. Cándida acudió al tío Maira. Ramiro agonizaba hospitalizado en Zaragoza. Quería ir a reunirse con él. Cándida era la jefa moral de su familia. Se mantuvo serena en todo momento. Rezó mucho con sus hermanas, en la catedral y en casa, como había aprendido que debía hacerse en situaciones de esta índole. Juanita se desesperaba con un remordimiento vano, que luego fue una cicatriz durante toda su vida.
-¡Dios mío! Si Ramirito solo es un niño. Si aún hace, como quien dice, dos días me pedía permiso para ir al cine. Parece que lo estoy viendo. Juanita, ¿me dejas ir al cine esta tarde? Ponen una de Errol Flint que debe ser buenísima. ¿Me dejas ir, eh? No y no. Hoy no vas al cine. ¡Dios mío! ¿Por qué habré sido tan torpe con él? ¡Todo por ahorrar una peseta!
El tío Maira, el abuelo, solucionó sus días con sus jefes y acompañó a Cándida hasta Zaragoza. Viajaron en un convoy militar, lleno de soldados. Una nueva remesa de carne joven para el frente. El tren era una mezcolanza de vagones de todas clases. Los había con compartimentos y asientos forrados, los había sin ningún tipo de divisiones interiores, con bancos corridos de madera, y los había que eran simples cajones para acoger mercancías donde los soldados se hacinaban a la intemperie, sujetándose los gorros con las manos. A Cándida le hicieron sitio en un compartimento, junto a la puerta. El abuelo durante casi todo el viaje se movió de un lado a otro por el pasillo, como haría luego, a la vuelta de Valencia acompañado de Carmiña y de sus primos. Ella iba cómoda en su esquina. Los soldados se apretaban unos contra otros en el resto del espacio. Casi todos fumaban y casi ninguno hablaba. Cándida llevaba una medalla de oro, un círculo con una virgen en relieve, colgada sobre el breve pico del escote. En un momento que alzó su mirada tropezó con la del soldado que viajaba enfrente. Podría tener un año o dos más que su hermano. La miraba con un remanso de tristeza en el fondo de sus ojos oscuros.
-¿Por qué no me da esa medalla, señorita?-le dijo.-Para que me ayude en la guerra.
El abuelo se paró en la puerta y miró al soldado con sus ojos azules.
-No sabe cuánto lo siento-respondió Cándida.-Se la llevo a mi hermano que también está en el frente.
El abuelo dejó que su mirada se enfriara en las dulces palabras de Cándida y continuó sus paseos por el corredor del vagón. Ramirito estaba hospitalizado en un enorme edificio, sede de alguna sociedad cívica piensa Cándida que debía de ser cuando recuerda para mí, próximo al río. Esta proximidad se deduce fácilmente porque Cándida recuerda que de vez en cuando salía a airearse a una terracilla, quizás el rellano donde remataba una posible escalinata de acceso al edificio, se apoyaba en una balaustrada de piedra, sobre el Ebro, y allí lloraba y rezaba por su hermano, y quién sabe si por muchas otras cosas más. El abuelo la acompañó hasta el hospital. Los recibió la enfermera jefe, una monja completamente blanca.
-No me digas nada, maja-le dijo a Cándida.-Lo sé todo de vosotros. Ramiro no hace más que hablar de vosotras. Ya sé que sois cinco -mostraba la mano abierta, los dedos separados- en uno -cerraba el puño y dejaba el índice erguido-. Está muy mal, hija-añadió cambiando de tono y borrando la sonrisa.
El médico se lo dijo de otra manera.
-Solo la fortaleza física de este muchacho explica que permanezca vivo todavía.
Le dieron una bata blanca, colocaron una silla al lado de la cama del hermano, y allí pasó cinco días, consintiéndose tan solo las ausencias lógicas que cualquiera puede imaginar. El abuelo se alojaba, mientras tanto, en el cuartel de la policía de Zaragoza. La sala donde yacía Ramirito, probablemente un salón de baile, estaba llena de camas y las camas llenas de heridos.
-Son todos rusos-le dijo Ramiro a Cándida con una triste sonrisa en los labios exangües.-¡Fíjate! Voy a morir rodeado de rusos.
Ramirito murió al quinto día. La orden Franco era tajante. No se consentían traslados de cadáveres. Los gerifaltes de la Falange visitaron a Cándida.
-Tú no te preocupes, que a Ramiro te lo llevas. Si es preciso, robamos su cuerpo para ti.
No hizo falta. Desde la pequeña capital donde vivían llegó un camioncito fletado por la Falange local. El abuelo y Cándida regresaron en él, con el ataúd de Ramiro despositado en la caja. Pernoctaron en Ávila. Viajaban amparados por salvoconductos militares y se alojaban y comían en recintos controlados por ellos. Cándida recuerda que cenaron en un amplio salón, -no puede precisar si de algún hotel o, también, como la sala-hospital repleta de rusos de Zaragoza, perteneciente a alguna sociedad cívica de la ciudad de Ávila-. Cenaron roedeados de militares uniformados, de falangistas, de regulares y también de civiles. De pronto todo el mundo se puso en pie y saludó brazo en alto. Ella tardó un poquito en reaccionar, igual que el abuelo. No comprendieron lo que pasaba hasta unos segundos después. De algún punto remoto de la calle llegaban, amortiguadas por la distancia y por los cortinones, las notas del himno nacional. Cuando remató la música, todos los presentes prorrumpieron en gritos patrióticos. Cándida cerró los ojos y no pudo evitar encogerse como si calleran piedras sobre ella. La música y los gritos que acababan de envolverla fueron la rúbrica definitiva del acta de defunción de su hermano, depositado en el camión, en alguna calle de Ávila. Rematada la música, se sentaron todos de nuevo y continuaron cenando con la actitud más probable que ostentarían si aquella interrupción jamás se hubiese producido.
El viaje a Valencia no fue tan fácil de organizar como el de Zaragoza. Empezando por el motivo los cosas eran muy diferentes. A Zaragoza iban a reunirse con un héroe, con un mártir, con un patriota indiscutible. Carmiña era una mujer comprometida con la República, funcionaria de un servicio controlado por los comunistas. En cuanto a Ovidio e Irma, era los huérfanos de un líder destacado de la izquierda republicana, comunista, además. Solo suavizaba la cuestión la fecha de su fallecimiento, 1934. La línea regular hasta Madrid y de Madrid a Valencia le resultó imposible al abuelo. Tenía que saltar de un tren a otro, quedarse tirado en una estación desamparada a la espera de un convoy que no llegaba y viendo como otro partía sin que le permitiesen subir a él. Sin embargo, había tenido una de esas inspiraciones que surgen de la cultura profunda de un pueblo como el gallego acostumbrado de antiguo a mercadear favores. Requirió su trigo oculto, pues jamás se sintió inmoral por preservar el pan de su familia, coció doce hogazas orondas de pan moreno y lo empleó como moneda infalible para franquear su camino hasta Valencia. Por su parte, Cándida movilizó las plumas favorables de tres o cuatro prohombres de la capital, entre ellos el general retirado que se había refugiado en su casa, y consiguió una gavilla de certificados de buena conducta para su hermana Carmiña. El abuelo aseguró los papeles en el bolsillo interior de su guerrera. Con ellos concluyó su impedimenta, compuesta, sobre todo, de una firme determinación, de su precioso pan moreno y de una buena porción de la matanza clandestina que realizaba todos los años en noviembre. Sabía que, aparte de otras cosas, el hambre había de estar esperándole en Valencia, además de toda la que pudiera encontrar por el camino.
-No diga a lo que va, Maira-le aconsejó su jefe cuando gestionó el permiso para el viaje a Valencia-. No lo diga, hágame caso.
Un guardia civil le reclamó la maleta en algún punto del trayecto. Estaba el abuelo, esperando entre tren y tren, de pie en el andén de una pequeña estación castallana con la maleta entre las piernas. Un perro, tozudo, se acercó a olisquear. El abuelo intentó espantarlo sin exagerar el gesto. El perro se alejaba un par de metros, pero volvía, medroso, famélico. El abuelo miró alrededor. En la estación apenas cuatro o cinco personas esperaban, igual que él, la oportunidad de proseguir su viaje, en medio de la nueva locura que había sobrevenido con la victoria. Para librarse del acoso comprometedor del can, el abuelo se refugió en los servicios. Olía a pestes allí dentro, todo era suciedad y descuidio. Las puertas de los retretes estaban rotas y los inodoros aparecían atascados por una mezcolanza inmunda de excrementos, papeles de periódico, aguas sucias… El guardia civil lo siguió hasta allí. El tricornio calado hasta las cejas, el capote triangulando su imagen, el mosquetón colgado del hombro.
-Mucho interés mostraba el perrillo ese de ahí afuera por su maleta, amigo-dijo el guardia con voz maligna.
El abuelo heló el brillo azul de sus ojos. Cambió la maleta a la mano izquierda. Asentó su figura sobre el compás abierto a medias de su piernas y dijo:
-¿Quiere usted abrirla?
El guardia civil le sostuvo la mirada unos instantes con la mano agarrada a la correa del fusil, el pulgar inquieto.
-Si es cosa personal, no hay por qué-replicó con avaricia sucia en las ranuras de sus ojillos maliciosos-. Podría tratarse de bienes compartibles.
-Es cosa personal-dijo el abuelo.
Carmiña estaba refugiada a pesar suyo en casa de un notable valenciano, un hombre de bien, antirrepublicano acérrimo y amigo incondicional de la tía Consuelo. No estaba retenida a la fuerza, si hemos de ser rigurosos, pero sí se encontraba sumida en un marasmo de dudas. ¿Qué papel debía asumir? ¿Escurrir el bulto, tratar de pasar desapercibida y librar de cualquier posible represión? ¿Exiliarse, hacia Chile, hacia Méjico o Argentina, como tantos y tantos que partieron en barcos desde Valencia? ¿Entregarse para correr la misma suerte que muchos de sus compañeros detenidos tras la ocupación?
Pero el abuelo, el tío Maira, llegó como mensajero ineludible. La guerra no era solo problema suyo. Por mucho que uno sufra, por mucho que sea el daño que deba soportar, uno nunca es el centro del mundo, a no ser que solo sea capaz de mirarlo todo desde sí mismo y hacia sí mismo. La guerra había pasado sobre España como una nube mefítica. El abuelo traía noticias que impedían a Carmiña zafarse de su propia conciencia atormentada. ¿Sería posible acomodar la conciencia al precio que habría que pagar para continuar viviendo? ¿En dónde iba a situar Carmiña la memoria de Ramirito, muerto por una bala que la defendía a ella de su propio hermano? ¿En qué lugar de su vida y de su conciencia, en qué parcela de su futuro, tendría cabida la muerte atroz de Ramiro, dónde daría ella reposo a su cadáver envuelto en el fervor azul de la bandera de Falange? ¿Y sus tíos? El tío Pepe todavía en prisión, Dios sabría para cuanto tiempo, con la pena de muerte conmutada por cadena perpetua. El tío Luis convertido, quizás, en un lobo del monte, si la fortuna no le franqueaba una huída hacia la libertad en otros pagos. Y el tío Maira surgía desde el otro lado del mundo para imponerle una salvación que iba a ser inexcusable para todos los que se quedaran en España. ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué debía hacer?
El tren silbó arqueando su fragmentada longitud en una curva amplia de las vías. Silbó y Carmiña cerró los ojos de nuevo. El arco distendido de la curva hizo más brusco el traqueteo, agitó más su cuerpo achicadito en la esquina del compartimento, junto a la ventana. Ovidio, el niño perplejo que se sentaba a su lado, movió levemente su mano para coger la de ella. Carmiña la apretó con fuerza, estrujando los dedos blandos y calientes del muchacho, y rompió a llorar con lágrimas muertas detrás de las pestañas cerradas, con sollozos estrangulados en su pecho enervado por la confusión y la impotencia.
El tío Maira, el abuelo, continuaba con sus idas y venidas a lo largo del angosto pasillo del vagón. De vez en cuando retenía sus zancadas y derramaba el brillo azul de su mirada protectora sobre su sobrina y los dos niños que la acompañaban. Rebasado ya del todo el arco de la curva, el tren emitió una vez más su aullido tremendo y se introdujo en un túnel largo, oscuro, interminable, llevándolos a todos en sus entrañas.

Retrato del abuelo que subió al tren, bisabuelo de la ilustradora.
