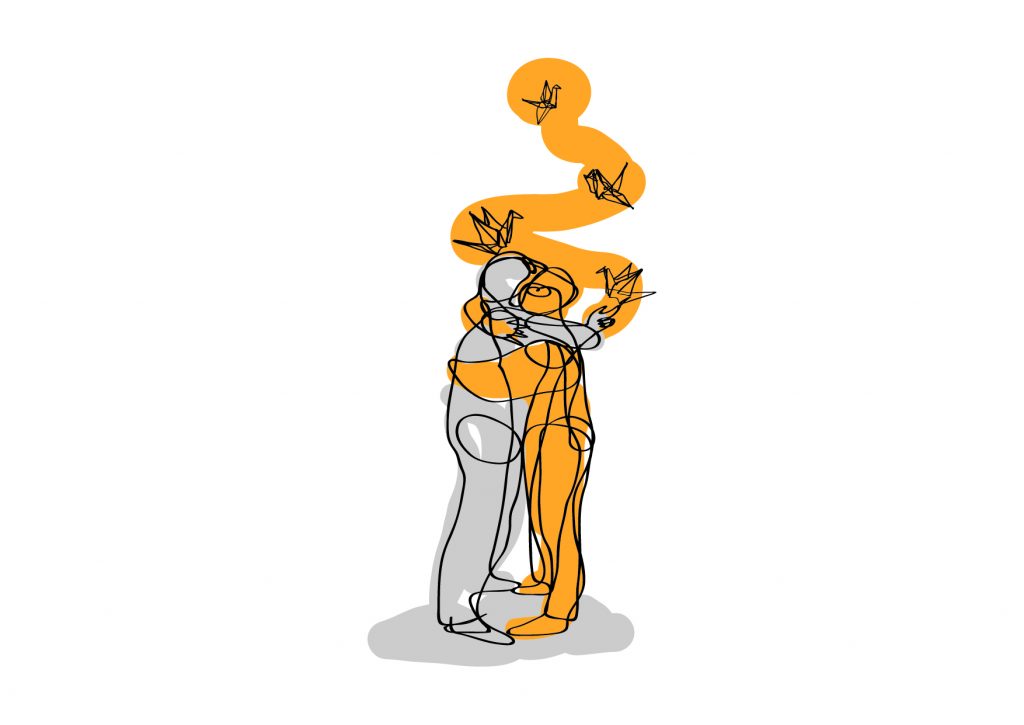
Contaba mi padre que andaba por Guitiriz con unos amigos cuando recibió el aviso de que tenía que presentarse en las instalaciones militares, en Coruña. Había sido movilizado.
Mi padre era de la quinta del 34. Había pasado la Revolución de Asturias. De esa vivencia solo me transmitió un recuerdo. Fue el único tiro que estuve a punto de pegar, me dijo. Íbamos de patrulla comandados por un sargento y empezaron a hacer fuego sobre nosotros. Un francotirador. Nos replegamos contra los muros de las casas. Yo iba detrás del sargento. Localizamos al tirador. Disparaba parapetado en una ventana. Había colocado un zapato para abrir el hueco y desde allí disparaba. Soldado, me dijo el sargento, ¿lo ves? Dispárale. Yo me disponía a obedecer. El sargento debió notar mi poca seguridad. Dame aquí, soldado. Y me arrebató el fusil y fue él quien disparó.
Más o menos así contaba mi padre el único recuerdo que me transmitió de su paso por Asturias. Y lo cierto es que no puedo asegurar como acabó aquello, qué fue del francotirador, ni tampoco el pueblo o ciudad de Asturias donde tuvo lugar el suceso.
Mi padre y dos de sus hermanos fueron movilizados al inicio mismo de la guerra civil. Los acuartelaron en el colegio de los maristas, en Juana de Vega, requisado para convertirlo en cuartel. Mi tío Eduardo, mi tío Adolfo y mi padre se reunieron allí. Eduardo, al parecer, estaba muy consternado. Acababa de casarse. Lo que menos le apetecía era verse metido en una refriega militar. Contaba mi padre que él se lo había tomado con mucha deportividad y poca convicción. Esto es cosa de unos días, me dijo que había dicho a sus hermanos. Yo metí en un maletín un par de mudas, lo imprescindible para el aseo y unos cuantos paquetes de cigarrillos, me dijo. El abuelo se movió. Con tres hijos movilizados, tenía derecho a liberar a uno. El tío Eduardo, en su condición de recién casado, fue el afortunado. Adolfo pasó la guerra entera y parece que con mucho sufrimiento. Mi padre también y no le debió ser fácil pasarla tampoco. Toda su vida la llevó colgada como un lastre de su ánimo. No hacía más que hablar de ella. Hablaba de ella, sin angustia ni desazón, en apariencia, pero esa fijación por rememorar sus vivencias durante la contienda delata, sin duda, un ánimo traumatizado. Herido. No puede ser de otro modo. Mi padre tuvo suerte, mucha suerte. No tengo claro como ocurrió. Una de las versiones probables lo sitúa a él y a un grupo de soldados en formación, en el patio del colegio de los maristas reconvertido en cuartel. Un sargento -siempre los sargentos, parece inconcebible un ejército sin sargentos- ordenó: Los que sepan escribir a máquina, un paso al frente. Prácticamente todo el batallón o el regimiento o lo que fuera, que yo no sé, dio el paso al frente. Mi padre era muy buen mecanógrafo. Lo eligieron a él. Pasó a ser el secretario o ayudante -no me pidáis exactitud en los cargos militares, nunca estuve próximo al ejército- de un comandante médico, don Julián, que se las apañó para mantenerlo a su lado todo el tiempo que duró la contienda. Don Julián no permitió que mi padre marchase al frente ni cuando él mismo quiso hacerlo, ni cuando órdenes directas de Franco -¡cómo me jode escribir su nombre!- lo obligaban a ello. Enterado de que había soldados útiles para el combate ocupando puestos de retaguardia, el propio Franco emitió una orden de inmediata incorporación a primera línea de fuego, para formar con ellos una especie de pelotón de castigo. Don Julián, que había encontrado un magnífico gestor en las habilidades administrativas de mi padre, se las ingenió para mantenerlo a su lado. Pero eso no impidió que viviese la guerra, en la retaguardia, sí, pero en la retaguardia de la primera línea, allí donde se libraron algunas de las batallas más cruentas de la guerra civil, en una trashumancia a sangre y fuego desde su Coruña natal hasta Teruel.
Contaba mi padre anécdotas extraordinarias, algunas difíciles de creer por más que resultasen fascinantes. Pero me las contó tantas veces a lo largo de su vida, sin incurrir en contradicciones, ni en dudas o vacilaciones, ni nuevos énfasis añadidos ni en pérdida de detalles. Se trataba de recuerdos bien fijados en una memoria muy probablemente atormentada, lo que, pese a su carácter a veces rocambolesco, las hacía más que verosímiles. A medida que os las traslade a vosotros, vosotros mismos podréis juzgarlas.
Contaba que un día, al entrar al cuartel reconvertido se encontró con una tropa formada en el patio. En las filas estaba Agustín, un primo suyo de Betanzos, hijo de su tío Cesar. El tío Cesar -esta información me la proporcionó mi madre- había estado huído y escondido durante algún tiempo después del alzamiento. No tengo datos sobre su filiación política, pero está claro que debió significarse en la izquierda republicana. Aunque también es muy probable que más de uno y más de dos se la tuviesen jurada por motivos ajenos a la política, no vamos a descubrir ahora la miseria que arrojó sobre las tierras de España el glorioso alzamiento nacional.
Los dos primos se saludaron en el patio conventual militarizado. Es fácil imaginar la escena. Se darían un abrazo, se preguntarían uno por el otro… Nos estamos preparando para marchar al frente, dijo Agustín a mi padre. Se desearían suerte, volverían a abrazarse…
Alguien llamó por su nombre a mi padre cuando ya se metía en las dependencias interiores.
-¡Díaz!
Mi padre se volvió al que lo llamaba. Nunca me dijo quién era.
-Díaz, ¿qué tienes que ver tú con el soldado que acabas de saludar?
-Es mi primo.
-¿Tu primo?
Imagino una mirada larga y calculadora de aquel hombre a los ojos de mi padre y luego a Agustín, formado en el patio.
-Tu primo. Pues muévete, si puedes, porque ese hombre está muerto. Hay una bala que lleva su nombre, ¿comprendes?
Imagino el absoluto estupor en el rostro de mi padre.
-Tan pronto entre en combate, esa bala lo alcanzará, ¿comprendes? Y no vendrá precisamente del otro lado. Muévete, si puedes.
Mi padre acudió al tío Carlos, general retirado. No tengo yo a la mía por una familia de gran arraigo militar, pero me constan cuatro o cinco militares de alta graduación. A veces, repasando viejas fotos con mi madre, aparecía el retrato de un hombre uniformado, apuesto, de barba enérgica y finamente esculpida. Manolo Casteleiro, decía mi madre; el marido de la tía Amalia. Era brigadier. Brigadier. El tío Carlos se movió, acudió a todos sus contactos y aportó una solución. Que Agustín se aliste voluntario en el cuerpo de regulares.
Los regulares, los temibles regulares, que, junto con los legionarios venidos de África iban sembrando sangre y terror por donde quiera que pasaran.
Para salvar la vida, Agustín, el primo de mi padre, hubo de jugársela, en primera línea de fuego, durante todo el tiempo que duró la guerra.
Sobrevivió.
Lo conocí ya de mayor. A la mayor parte de la extensa familia de mis padres, por diversas razones que ahora no vienen a cuento, la conocí cuando yo ya era un hombre. El Agustín que yo conocí era un hombre que pasaba con amplitud la mediana edad, de aspecto apacible y bonachón. Afable y cariñoso. Naturalmente que nunca hablé con él de esta vivencia suya, pero, cuando coincidíamos, buscaba la forma de conversar con él. Buscaba alguna huella del horror que tuvo que sufrir en los feroces combates a los que lo empujaron en su rostro, en sus expresiones, en sus ojos, en alguna palabra que lo delatara. Nunca la encontré. Solo la mirada serena del hombre afable, cariñoso, apacible y bonachón, que ingresaba plácidamente en la senectud.
Lo mismo que me pasó con mi padre.
